El comienzo de la década de 1940 ocurrió, según como se mire, el 1º de enero de aquel año o el correlativo día de 1941. Pero el renacimiento tanguístico de 1940, ¿cuándo comenzó? ¿En 1940, cuando Miguel Caló organizó la que sería llamada "Orquesta de las Estrellas"? ¿Y por qué no, en 1937, cuando Raúl Kaplún ejecutó, en la misma orquesta, el primer arpegio lucubrado por Argentino Galván?
¿O en 1938, cuando Carlos Di Sarli presentó su nuevo conjunto en el cabaret Moulin Rouge? ¿O el 11 de diciembre de 1939 cuando el gran bahiense grabó para la Victor su primer disco, "El Retirao", de Carlos Posadas? ¿O el 1º de julio de 1937, cuando Aníbal Troilo inauguró su orquesta en el Marabú? O el 7 de marzo de 1938, cuando Pugliese, con tres bandoneones, los tres violines y el bajo de su octeto?
Cada uno puede elegir el comienzo que prefiera; pero seguramente habrá que elegir alguno de éstos. Las grandes orquestas de la década anterior, las que se cotizaban alto -Canaro-Fresedo-Lomuto-De Caro-Firpo-, desarrollaban un tango lento hamacado (salvo Donato, que se puso a correr a la velocidad de D'Arienzo).
Los nuevos, en cambio, apuraron el compás; y los nuevos eran fundamentalmente Troilo, que organizó su orquesta cuando sólo tenía 23 años, y Di Sarli, que formó la primera a los 25, y a los 38 la segunda, que es la que importa (aunque empezó a importar realmente hacia fines de 1941, cuando consiguió definirse).
Luego, muy pronto, llegarían orquestas tan sonoras y bien timbradas como la de Alfredo Gobbi y la de Francini-Pontier; la de Tanturi ("Los Indios"), en su etapa rutilante (y demagógica) de Alberto Castillo; la de D'Agostino, con Vargas; la de Lucio Demare, inferior al piano de su director; la de Maderna, que no inventó gran cosa, porque Maderna había exprimido su inventiva al servicio de Caló.
Pero el cuarenta se define en tres nombres capitales: Pugliese, Di Sarli, Troilo. Para el cuarenta ya hacía trece años que Di Sarli había debutado. En 1927 se inauguraba el cine Renacimiento con el estreno de "Una nueva y gloriosa nación", de aquella concesión que hizo Hollywood a nuestro orgullo nacional y que el cine argentino tardaría bastante en emular.
La orquesta que ilustró la velada estaba dirigida por un joven pianista cuyo nombre, Carlos Di Sarli, poco o nada decía. Pero en 1927 se comentaba el triunfo de Canaro, en París y en Nueva York. Pancho Lomuto paladeaba el éxito de su "Cachadora" y Julio De Caro dictaba cátedra canyengue para la élite de Copacabana.
En la constelación del tango, Di Sarli era todavía una estrella de ínfima magnitud. Aquella noche, empero, comenzó a brillar. La característica esencial del renacimiento del cuarenta fue que la gente retornó en masa al tango; al de los clubes y salones donde se bailaba, y al tango de los cafés, donde sólo se escuchaba; a los discos de tango que proliferaban cuando Rosita Quiroga monopolizaba las prensas de RCA Victor.
El milagro debió haberlo hecho, no más, D'Arienzo, "San D'Arienzo", como dijo alguna vez Joaquín Mora, reconociendo al denigrado -¡oh, y tantas veces denigrable!- maestro un mérito que, si fue el único, razón de más para reconocérselo. Pero los tres hechos fundamentales -es decir, que constituyen el fundamento de algo que ha de construirse- del renacimiento de 1940 llevan nombres propios: "Malena", "La yumba", "Recuerdos de bohemia".
José Gobello (De su libro "Cronología del tango". Editorial Fraterna)

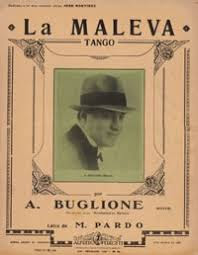
.webp)










.jpg)
